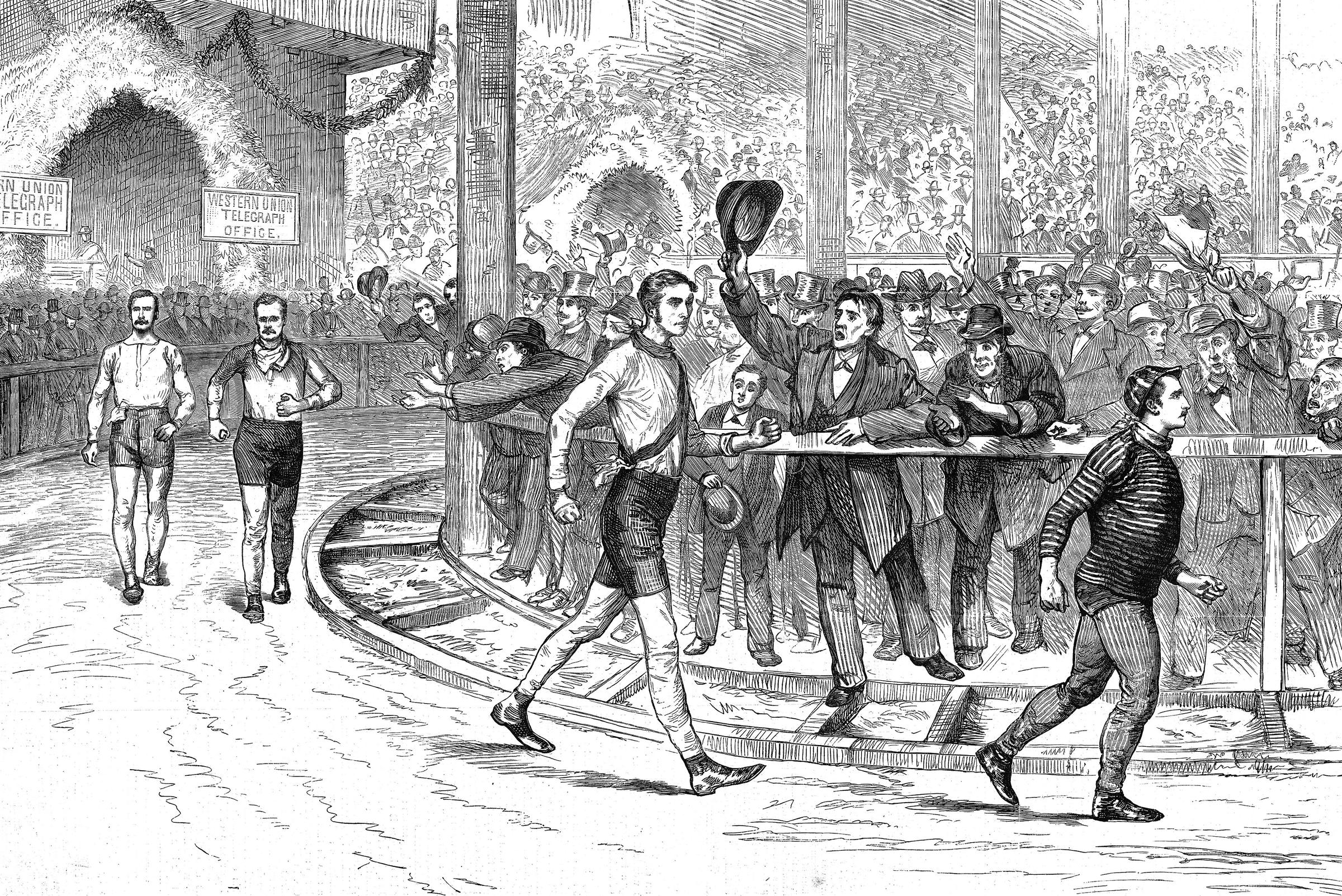Por Tania Villanueva / @pachitarex
Cuando era adolescente, todos mis amigos hacían deporte.
Instalados en sus uniformes y sus tenis especiales según su disciplina, salían a entrenarse a la cancha de la escuela bajo un calor de 45 grados.
Yo nunca fui partidaria de eso.
De hecho, a mí sólo me gustaba ver las luchas por televisión: mi luchador favorito era Pierroth, al que, cuando conocí, hace unos años, llené de mocos de tanto que lloraba de emoción.
Mientras mis amigos morían por ser seleccionados por el profesor para competir en los intersecundarias y se lucían haciendo su mejor saque, su mejor pase o su mejor canasta, a mí me daba igual, mi promedio me permitía fallar en deportes porque nadie sabía más que yo en Español o en Química.
Todos los días que me tocaba deportes era un fastidio: usábamos un uniforme con calcetas arriba de la rodilla, shorts, tenis y playera, todo blanco, como si sufriéramos de algún tipo de lepra.
Recuerdo que una vez, mi mejor amiga, que era velocista (de hecho lo hizo varios años de manera profesional) me llevó a la playa. Ella entrenaba muy temprano a la orilla de la playa, juraba que la resistencia que le brindaba el agua no la encontraba en la pista de tartán.
Yo llevé un libro, me instalé bajo una palapa y, una vez que terminé de leerlo, me dormí mientras ella corría kilómetros y kilómetros haciendo paso yogui, paso de niño feliz, paso de patito y un montón de piruetas.
Pero la desgracia deportiva llegó a mi vida una vez que mi profesor de educación física, que me había dado clases los tres años de secundaria (y obviamente sabía que yo era un huevo, se enojó por algo que dije y me gritó que si no hacía un saque, un solo saque de voleibol, me iba a reprobar y eso significaba que perdería mi buen promedio para ir a la preparatoria.
Mis amigos se quedaron muy serios. Yo era la única que siempre fallaba a la hora de hacer un saque.
-Tienes dos oportunidades, me dijo.
Tomé el balón y sin inmutarme, lo lancé por el aire, le pegué con las falanges y mi saque cruzó la red sin problemas. No fue el mejor saque del mundo pero fue suficiente.
Mis amigos, muy felices, gritaban y echaban porras. Yo lo único que quería era que alguien me librara de la tortura.
Entonces el profesor volteó a verme y me dijo que seguramente siempre había sabido sacar pero no quería participar en su clase y me preguntó que por qué en esa ocasión sí había querido hacer las cosas bien.
Me di la media vuelta y me fui a refugiar bajo la sombra, desde allá le grité que lo había hecho porque tenía calor y no quería estar más en el sol.
Creo que en ese momento se dio por vencido y yo también.
No se confundan, no es que no me gusten los deportes, de hecho me encanta verlos por televisión, ir al estadio, a la arena o a la alberca, es más, puedo recorrer varios kilómetros en bicicleta pero es simple, hay amores que nunca te dan tan duro como el primer amor. Y el mío, fue otro.