Por Fernando Acosta Islas
El zombi es una alegoría del ser sin alma, del muerto viviente, un resucitado sin voluntad propia, cuya inercia actora es conferida por una voluntad externa. El vocablo zombi evoca una suerte de esclavitud ancestral de las comunidades africanas, rituales caníbales, como un cuerpo social sin validez, mero instrumento de la teleología dominante.
Este ser cuasi inanimado, paradójicamente animado por las series televisivas, los cómics y el cine ha cobrado enorme fuerza en la esfera global contemporánea; espectadores y seguidores embelesados por tan singular relato y figura. Propongo al zombi como metáfora del estilo de vida de millones de personas a nivel planetario; esclavos del consumo inducido, existencia ausente de conciencia, voluntad anulada.
La contraparte, es el camino que eligió Zygmunt Bauman (1925-2017), siguiendo una de las máximas socráticas, una vida de examen, que dota de trascendencia una existencia -como todas en principio- mundana y ordinaria, que resulta gratificante, que hace sentir el flujo sanguíneo con singular dinamismo, que merece la pena ser vivida…
Pensador agudo y honesto, preocupado y comprometido con las causas sociales, escudriñó en las condiciones de vida contemporáneas y sus transformaciones, en las dinámicas de la sociedad, en sus insuficiencias y amenazas para la calidad de vida y el desarrollo humano óptimo. No eligió abordar los temas más originales, llamativos ni trendy de su época, decidió analizar lo que atañe a la vida colectiva de todos los individuos, lo que auténticamente le angustiaba.
Bauman escribió para la gente y para sí, no para la comunidad de pensadores destacados, la comunidad académica/científica especializada; no tuvo la intención de robar elogios ni levantar admiración por la complejidad de sus teorías o la profundidad de sus genealogías, él optó por expresar de forma sencilla lo complejo, por recurrir al ejemplo, a la analogía, y a la figura de la paradoja como recursos explicativos de realidades tan confusas y lábiles, como “evidentes”.
El otrora catedrático de la Universidad de Leeds fue un inconforme declarado, compartió, eso sí, con sus colegas contemporáneos, la incisiva costumbre de denunciar un mundo que dista mucho de ser ideal, equitativo o habitable. Y es que nadie con un mínimo de entrenamiento intelectual y dignidad podría estar tranquilo con el curso de la inhumanidad actual.
Más allá de la liquidez como metáfora insignia de su pensamiento respecto a la reorganización social del último tercio del siglo XX y hasta nuestros días, existen muchas enseñanzas y apuntes que nos legó el pensador polaco, una de ellas es la alerta respecto al desenfrenado consumismo que ha marcado los esfuerzos existenciales de las personas en una era globalizada, hipermediatizada y portadora de la revolución digital permanente.
Primero habría que advertir que el consumo es consustancial a todo ser vivo, es un proceso biológico, tan elemental como un ciclo de vida de cualquier organismo y tan importante como los componentes químicos necesarios para la existencia de sistemas vivos en el planeta. No es en principio un invento humano, ni mucho menos algo sofisticado.
Por su parte, el consumismo sí trasciende los principios biológicos y pareciera algo propiamente humano, como la crueldad o la pulsión de muerte. El consumismo es un estado de cosas instaurado en el que el medio se convierte en el fin, ya que el acto propio de consumir es lo que en última instancia prevalece, interesa e impacta en el espíritu de las personas. Cuando lo que se consume no es relevante, sino que el valor se asigna al hecho mismo de consumir como elemento expresivo de la conciencia, es entonces cuando adviene el consumismo.
No se trata de una preocupación nueva, este fenómeno había sido antes abordado por otros pensadores. En Baudrillard se encuentra un análisis estructural y funcional del consumo como emergencia exclusivamente social que delinea un complejo sistema de interdependencia en la industria del signo; para Derrida el consumismo es un proceso fluctuante entre la propensión a satisfacer el deseo y su contraparte perversa de preservar siempre en falta al sujeto y así aumentar la insaciabilidad.
A partir de estos y otros referentes, Bauman nos advierte sobre los peligros inherentes y sutiles del consumismo, y el poder del mercado global para naturalizarlo como un estilo de vida obvio e inevitable. En la sociedad de consumidores, afirma Bauman, nadie puede convertirse en sujeto, sin antes convertirse en producto.
Cuando hablamos del consumo en una sociedad consumista, se hace referencia a la adquisición, posesión o contratación de cualquier elemento sea tangible, intangible -clásica dicotomía del marketing entre producto/servicio-, sea este resultado de una operación comercial tradicional (compra-venta) o de la comunicación masiva y los intercambios simbólicos entre diversas audiencias y medios de información, o los prosumidores, etc.
El consumismo opera con el deseo no con la necesidad. El mundo del consumidor no tiene reglas ni límites. En la web, la adicción implica consumir informaciones y producirlas para ser consumido como autor.
El consumo, hoy más que nunca, es de información, de signos, por poner el imprescindible ejemplo de las redes sociodigitales, ahí circulan contenidos que se consumen con una facilidad y velocidad pasmosa, desde videos virales, noticias, estados anímicos, comentarios, refranes, bromas, memes, fotografías y un sinnúmero de productos comunicativos que trastocan y son trastocados por la psique de las personas.
En redes sociodigitales, el consumo no es una simple causalidad social, sino una reconfiguración del poder de influencia. La pauta cultural que se está instaurando es la de la persecución frenética del éxito por medio de activos de placer, ya no de sacrificio, de goce del camino, más allá del final; recompensas inmediatas. Esto tiene consecuencias en la forma de concebir el mundo para las generaciones actuales.
El consumo informativo y de entretenimiento actual, posee un mayor volumen y alcance al de cualquier otro momento previo en la Historia. En el seno de estos gigantescos procesos y tendencias, se halla además lo que podríamos denominar como meta-consumo.
El meta-consumo es aquel paradigma detrás de toda forma de consumo que al momento de efectuar cualquier forma de consumo está triunfando como base ideológica dominante de la sociedad actual, del estilo de vida, del proyecto de vida; a saber, el ethos que impulsa y permite que las personas devengan en consumistas sin siquiera concientizarlo.
Los individuos insertos en la dinámica consumista son poseídos por la ansiedad y angustia, latente o manifiesta, de no ser lo suficientemente atractivos para los demás. Esto se relaciona con la sensación de éxito o fracaso, con capturar atención, obtener reconocimiento y extraer goce de los demás.
Lo que se persigue a todas luces es la instantaneidad, que lleva a la satisfacción inmediata y desinterés inmediato. Nunca antes el presente había sido tan demandante, es donde se vive y se agota todo, por eso la devota entrega al momento.
El atractivo de sí es un activo a cultivar para ser un producto altamente vendible, los sentimientos profundos y de arraigo son una amenaza a la independencia y a la capacidad de transitar del individuo, el arte de finalizar relaciones y huir velozmente es valorado como habilidad de empoderamiento.
Algunos aspectos, indudablemente problemáticos, de la proliferación excesiva de opciones digitales, mensajes online, videos y diversos contenidos viralizados principalmente en redes sociodigitales, es lo inabarcable de la información, la caducidad veloz, la pérdida de condiciones para la reflexión y la dispersión colectiva.
La desdicha de los individuos/consumidores deriva del exceso y no de la escasez. Ante las constantes tomas de decisiones a las que el individuo se ve atraído, la preocupación por fallar, por equivocarse, por arruinar su proyecto recae enfatizada en la persona.
A este individuo asediado Bauman lo define como homo eligens, hombre elector (que no hemos de confundir con el ser humano que realmente elige). Se trata de individuos anclados, encarcelados a una forma de subjetividad, a la que corresponde a sí mismo, a su perfil psicográfico y demográfico, orillados a decidir en condiciones de ceguera.
Tal es el caso de la sensación que en redes sociodigitales se apodera de los usuarios, cuando creen que los otros piensan como ellos, sin saber que justamente su universo relacional se reduce exclusivamente a esos perfiles con los que tiene similitudes. Esta dinámica ha mutilado la potencialidad del individuo para reinventarse, transformarse y desarrollarse según elecciones auténticas bajo una atmósfera de libertad y conocimiento:
“Las precarias condiciones sociales y económicas entrenan a hombres y a mujeres (o los obligan a aprender por las malas) para percibir el mundo como un recipiente lleno de objetos desechables, objetos para usar y tirar; el mundo en su conjunto, incluidos los seres humanos.”
Concluyendo con esta lapidaria sentencia del sociólogo polaco, se sugiere reparar en el vertiginoso proceso que paraliza la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de observarnos, de conocernos y sobre todo, de reconocernos y conferirnos la oportunidad de ser otra versión de humanidad.
Referencias
Bauman, Z. 2003, Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
Becerra, L. y Patiño, L. 2013. Evolución del comportamiento de consumidor basado en el concepto prosumidor. Trabajo de grado. Universidad Católica de Pereira. Recuperado el 06 de noviembre de 2015 http://biblioteca.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/1691/3/CDMAE113.pdf
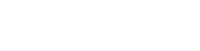
Rebuscado pero con buenas réflexiones y más aún una disección de la realidad